 |
HISTORIA DEL REINO DE GRANADA II HISTORIA DE LOS REINOS ANDALUCES DESDE EL CONCLIO DE ELVIRA HASTA LA CAÍDA DEL CALIFATO Del 320 al 1091 Invasiones de los
Bárbaros; entrada de los Árabes. Empezaron
los Bárbaros a acometer el Imperio después del reinado de Antonino,
que fue quizás el más grande de los emperadores. Asomaron al principio
con cierto temor a las puertas del viejo mundo; mas no lardaron en
dar en él batallas sangrientas que hicieron estremecer las legiones
romanas y esparcieron la alarma y el terror porto da la superficie
de la tierra. Asia, Macedonia, la Italia y Grecia son pronto el teatro
de guerras desoladoras que las cubren de cadáveres; tiemblan a la
vez las naciones del norte de Europa, que ven llenas de armas sus
fronteras; la muerte y la desolación suenan en los oídos de lodos
y van a turbar la paz de los pueblos más apartados del imperio. Se
lucha durante años con los Bárbaros logrando detener sus pasos; mas
rota ya la primera valla, se precipitan estos con ímpetu en el fondo
de las Galias, las atraviesan con rapidez, tramontan el Pirineo, se
dejan caer sobre la España, y no hallando dique ni en las olas de
los mares, se arrojan sobre las costas del África que dejan asombradas
y despavoridas. No hacen aun asiento en pueblo alguno: pasan por todas
partes como el torrente, dejando solo impresas sus huellas en los
objetos que arrollaron en su avance formidable; pero ¿fueron estas
ni otras invasiones más que un débil ensayo de la que había de renovar
al fin la faz del mundo? Entre la muchedumbre de emperadores que se
sucedieron muchas veces unos a otros sin calentar siquiera el trono
á que subían en brazos de las guardias pretorianas, los hubo aun de
bastante energía para contrarrestar su furor y obligarles a dejar
el suelo que tenían conquistado: hubo aun un Constantino y un Teodosio
capaces de sostener sobre sus hombros el peso del Imperio; y estos
lograron por mucho tiempo dilatarla caída del coloso. Mas al morir
el último de aquellos, nadie pudo detener ya la invasión: Alanos,
Suevos, Vándalos, Godos, Hunos, todos los Bárbaros cayeron a la vez
sobre las naciones de la Europa central, y las hicieron víctimas de
su furor y presa de sus armas. No tardaron en pasar a España y bajar
desde los Pirineos occidentales hasta las mismas orillas del Mediterráneo. Las
tribus granadinas, que ya en los reinados de Valeriano y Probo habían
visto taladas sus ciudades por los Francos, fueron a poco ocupadas
al oriente por los Alanos, al norte por los Suevos, y al occidente
y mediodía por los Vándalos. Nada pudieron contra pueblos tan feroces:
vencidas y derrotadas en todas partes se vieron acosadas por el hierro
y el hambre, y no tuvieron más recurso que el de sufrir sin esperanza
el yugo que les imponían. Llenas continuamente de terror a la vista
de sus campiñas asoladas, de sus ciudades destruidas, de sus llanuras
cubiertas de cadáveres que iban infectando lentamente el aire que
respiraban, no se atrevían siquiera a alzar la voz para quejarse,
y yacían tristes y silenciosas, abrumadas bajo el peso do su desventura.
Estaban enteramente cercadas de Bárbaros, y no tenían a quien volver
los ojos. No podían volverlos ni aun a los mismos Romanos, que
aunque dominaban todavía parte de la Península, amedrentados por sus
nuevos enemigos, sancionaron la conquista y buscaron la alianza de
los conquistadores. Faltas así de apoyo, perdieron uno tras otro todos
sus derechos: perdieron su libertad, perdieron sus propiedades, perdieron
los templos de su religión, heridos y destruidos impíamente por la
espada. Gimieron bajo una servidumbre mucho más dura que la que habían
podido sufrir bajo las legiones invasoras de Cartago y Roma. Lejos
de hallar estas tribus en mucho tiempo alivio para sus males, viéronse todos los días afligidas por nuevas desdichas. Fueron
pronto el teatro de una guerra desastrosa, originada por la rivalidad
entre los mismos Bárbaros que las oprimían; y es fácil concebir la
parte que en ella les cabría siendo consideradas como enemigas por
entrambos combatientes. Cada batalla era para ellas una herida, cada
triunfo una derrota. Su sangre era derramada con profusión por unos
y otros, sus pueblos atormentados por frecuentes invasiones, sus ciudades
tomadas en medio de los horrores de los asaltos más sangrientos. Hubieran
quizás entonces fenecido a no haber venido a poner fin a esta guerra
otros Bárbaros venidos también del norte, que a la sazón llevaban
ya reducidas a sus armas la Italia, el mediodía de Francia y costa
oriental de España. Exterminados los Alanos y obligados los Vándalos
a buscar un asilo en la Galicia, ocupada por los Suevos, respiraron
entonces estas tribus bajo el yugo de los Godos, mucho más blando
y llevadero; mas no les permitió el Cielo gozar por mucho tiempo de
aquel escaso bien que en cualquiera otra época hubiera sido considerado
como una calamidad funesta. Los Vándalos, siempre inquietos y turbulentos,
rompieron luego con los Suevos, y perseguidos por estos y por los
Romanos, se arrojaron de nuevo sobre ellas, talándolas con más furor
que nunca y aterrándolas de suerte, que las ciudades quedaban desiertas
y pueblos enteros corrían a salvar la vida en las vecinas costas de
la Mauritania. Cazlona, Jaén, Guadix, Granada,
Málaga, todas las poblaciones importantes fueron en aquella nueva
invasión sepultadas en sus ruinas: de los que en ellas habitaban murieron
los más pasados por la espada, y algunos espiraron después de una
prolongada agonía, atormentados por los más crueles ultrajes y violencias.
Estaban los Vándalos tan sedientos de oro como de sangre, y para alcanzar
aquel no temían derramar ésta a torrentes. No
estuvieron libres de ellos estas tribus hasta que
llamados por Bonifacio, que se rebeló contra el Imperio de oriente,
las abandonaron movidos por sus ímpetus guerreros y se trasladaron
al África con sus mujeres, sus hijos y el mismo rey Gunderico
que los había acaudillado en todas sus conquistas por España. Abrigaron
a la sazón todos los pueblos esperanzas de paz; mas
tampoco se la tenía aun reservada Dios, en quien tanto creían y a
quien adoraban desde el fondo de su alma. Estaban todavía los Vándalos
en Tarifa embarcándose en las naves que debían llevarlos al próximo
continente, cuando los Suevos, bajando de sus montañas del norte,
hicieron una excursión en Sevilla y Granada, y viendo la debilidad
de las legiones romanas, trataron de apoderarse de la Bética, cuyo
cielo envidiaban bajo las frecuentes nieblas de Galicia. Fue tal la
celeridad con que estos Bárbaros bajaron, que dieron lugar a que el
mismo jefe vándalo, noticioso de su venida y recordando sus antiguos
odios, volviese de repente contra ellos, y los derrotase cerca de
Mérida ahogándolos en gran número en las aguas del Guadiana. Llenos
aun de aquel ardor que los hizo precipitar sobre Europa, ambicionaban
la conquista de nuevos países; y al saber que iban a quedar desocupadas
estas tribus, no pudieron menos de manifestar instantáneamente su
afán por adquirirlas a todo trance y a despecho de sus enemigos. Tropezaron
con Gunderico y salieron vencidos; mas no abandonaron su empresa.
Volvieron a acometerlas con mayores fuerzas, entraron en el reino
de Granada, pelearon con las tropas imperiales de Andevoto,
las destrozaron en las márgenes del Genil, y enardecidos por la victoria,
se extendieron por todo el país como rio que acaba de romper su dique.
Arrollaron con sus briosos ímpetus ejércitos y pueblos; y encontrando
apenas obstáculo a su furor, no dudaron en salvar las fronteras orientales
de la Andalucía, pasando como agua que se despeña de los montes sobre
el reino de Murcia. Sojuzgadas
así por los Suevos las tribus granadinas, vivirían poco mas
o menos tan oprimidas y vejadas como bajo el Imperio de los demás
Bárbaros; pero no era solo la servidumbre de los Suevos lo que las
afligía. Los Vándalos pirateaban incesantemente sobre sus costas y
las tenían en continua alarma; los Godos y los Romanos entraban en
ellas con la misma saña que sus enemigos, y hoy las fatigaban con
batallas inútiles, mañana con saqueos horrorosos. No parecía sino que Dios hubiese decretado su destrucción según
los males que las aquejaban, según las calamidades que las amenazaban.
A juzgar por la tiranía con que las trataban todos, ¿podían tener
en unos más que en otros esperanzas de mejor suerte? Los Romanos no podían inspirársela,
cuando los pueblos que vivían aún bajo sus leyes, excitados por las
continuas vejaciones que sufrían, se veían obligados a abandonar sus
hogares, a unirse con los Bagaudos, a ir
a buscar su libertad y su venganza tras las sierras del Norte en medio
de los barrancos y de los precipicios. Los Godos eran los únicos que
podían salvarlas, atendida su cultura, y las salvaron al fin; mas
no atrajeron sobre ellas menos desventuras. Llamóse Bagaudos a todos los que rebelándose, ya contra los Bárbaros, ya contra el Imperio,
se retiraban a montes escarpados y vivían allí independientes defendiéndose
contra toda clase de opresores, e invadiendo muchas veces a mano armada
los pueblos ocupados por sus enemigos. Fueron considerados por los
Romanos como bandidos; mas no los juzgaron tan severamente los Españoles
más eminentes de aquellos tiempos. Salviano,
sacerdote de Tarragona y obispo después en las Galias, al hablar de
los Bagaudos de su época, dice: «Hablo aquí
de los Bagaudos que han sido despojados,
oprimidos, sentenciados por la crueldad de jueces inicuos. Han perdido
a un tiempo su libertad, sus derechos y el nombre romano que tanto
les honraba. ¡Y acriminamos nosotros su desventura! ¡les echamos en
cara una rebeldía necesaria! ¡les damos un nombre que les afrenta!
¡les atribuimos un nombre de que somos nosotros mismos la causa! ¡les
llamamos rebeldes, les llamamos perdidos después de haberles obligado
a ser criminales!» Así
pues, entraron los Godos en estas tribus en el reinado de Teodorico
II, sucesor del que fue a morir en los campos cataláunicos en la batalla
dada contra el terrible Atila. Vinieron de las Galias acaudillados
por el mismo rey; y aprovechándose de las guerras civiles que debilitaban
las fuerzas de los Suevos, se apoderaron con rapidez de toda la Bética,
llevando a fuego y sangre cuantas ciudades quisieron resistirá su
denuedo incontrastable. Dirigieron luego más allá sus armas, e hicieron
suyo todo el mediodía de la Península; pero al pronto no gozaron de
estas conquistas como dueños absolutos, sino como auxiliares del Imperio,
con el cual tenían hecha alianza. Sentíanse
aun débiles para contrarrestar el choque de dos enemigos, y no se
atrevieron a pelear contra ellos hasta que
hecha la paz con los Suevos, y viendo embargada la atención de los
emperadores en la guerra contra los Vándalos del África, cayeron de
improviso sobre los lugares poseídos aun por las legiones, y se hicieron
en breve dueños exclusivos de toda España, menos del reino de Galicia. Libres
entonces de tan sangrientas luchas, cesaron de ser estas tribus víctimas
del furor de los soldados, descansaron de sus fatigas y pudieron a
la sombra de las leyes dedicarse con ahínco a la reparación de sus
quebrantos. Mas no duró mucho para ellos ese periodo de paz. La ambición
y el carácter violento de los caudillos Godos trajeron a toda la monarquía
males que refluyeron principalmente sobre las comarcas que aquellas
ocupaban. El brillo de la corona halagaba y cautivaba a muchos; y
rara vez moría el rey sino de muerte airada. Sobre el ensangrentado
sepulcro de los monarcas nacían frecuentemente partidos en favor de
las diversas personas que aspiraban al trono; y no era raro verlos
luchar entre sí apelando por vencer a medios que podían causar la
ruina de todo el reino. Después del trágico fin de Teudegiselo,
muerto a puñaladas en un banquete, se formaron dos en favor de Agila
y de Atanagildo, y viendo este que no podía acabar con su rival, no
dudó en vender al Imperio las costas de Andalucía y Murcia por un
ejército que pudiese realizar sus pretensiones; no dudó en abrir paso
para el mismo país que pretendía gobernar a un enemigo tan temible
por las fuerzas de que podía disponer, como por sus antiguas relaciones
con los pueblos que les entregaba. ¿Podía por mucho tiempo sostenerse
la monarquía con una ambición tan desmedida? La
imprudencia de Atanagildo tuvo efectos muy desastrosos, y los hubiera
quizás tenido mayores a no haberle sucedido en el trono reyes tan
grandes como Leovigildo y Recaredo. No satisfechos los imperiales
con el dominio de las costas, penetraron luego en el interior, y favorecidos
en parte por las creencias religiosas del país, lograron apoderarse
de ciudades importantes, llegando a concebir la esperanza de volver
a conquistar el reino que dominaron durante tantos siglos. Salieron
en su primera excursión vencidos en algunos puntos por las tropas
de su mismo protegido; mas nada fueron estas
ligeras derrotas para los triunfos que les permitió alcanzar el interregno
de cinco meses que hubo a la muerte de Atanagildo. Llegaron a imponer
con tantas victorias a los Godos, que, apenas subió Leovigildo al
poder, consideraron urgente la guerra, bajaron a Baza, entraron en
Granada y los obligaron a encerrarse dentro de los muros de la ciudad
de Málaga. Señores como eran del África, recibían todos los días nuevas
fuerzas; y era muy de temer que puesto ya el pie en el interior de España, no viniesen
a usurparla a los Bárbaros como la arrancaron en otro tiempo de las
manos de los Cartagineses. Estrelláronse,
empero, ya contra el ardor guerrero de Leovigildo, ya contra la vigorosa
prudencia de Recaredo, y caminaron de derrota en derrota primero a
una paz vergonzosa, y luego a su expulsión total del reino. Vencidos
por Sisebuto, tuvieron que retirarse al Algarbe; divididos y humillados
por Suintila, hasta el Algarbe tuvieron
que abandonar, poniendo por segunda vez de manifiesto la impotencia
del Imperio. La
guerra fue, sin embargo, larga, y es fácil concebir lo que padecerían
en ella estas tribus, habiendo sido casi siempre el principal campo
de batalla. Los imperiales hallaban generalmente apoyo en los pueblos,
y esto fue causa de atropellos y de venganzas inicuas por parte de
los reyes Godos. Las ciudades, tomadas por asalto, experimentaron
todos los horrores del saqueo, y no pocas fueron víctimas de la cólera
del vencedor. Tratóse a los indígenas con
la misma dureza que en las primeras invasiones, y a veces si no con
mayor barbarie, por lo menos con una crueldad hija de un odio más
profundo. La guerra no fue solo una guerra nacional, fue una guerra
religiosa; y es ya conocida la intolerancia con que suele procederse
en estas luchas. Al
hacernos cargo del Concilio Iliberitano, manifestamos ya la posición
ventajosa en que se encontraba el cristianismo a principios del siglo
IV. Favorecida esta religión por los emperadores desde Constantino
el Grande, fue cundiendo rápidamente en todas las naciones de Europa,
y fue tal el ascendiente que tomó en el espacio de cien años, que
al sobrevenir la caída del Imperio de occidente, pudo cautivar hasta
los mismos Bárbaros que la ocasionaron. No los convirtió a todos;
pero convirtió a la mayor parte: hizo enteramente suyos a los Godos,
y encontró prosélitos hasta en los Alanos y los Suevos, pueblos cuyo
temple fiero no parecía fácil doblegar a la suave doctrina de Jesucristo.
A la entrada de los Bárbaros reinaba ya casi exclusivamente en estas
tribus: tenía que luchar aun con el paganismo; pero era este la religión
del menor número. Tenía, no obstante, el cristianismo un mal que le
devoraba y era causa de frecuentes guerras: las sectas, sobre todo
la de Arrio, que infectó todo el norte y a los que vinieron de él
a conquistar la Europa. Los Godos al entrar en España eran ya secuaces
ardientes de la doctrina de Arrio, vinieron con ella, con ella se
establecieron, y sobre ella sentaron su vasta monarquía. ¿Lograron,
sin embargo, inocularla en el ánimo de los naturales? Los errores
de esta secta eran ya conocidos de los Españoles,
cuyos primeros Concilios los anatematizaron, y no pudieron arraigarse
nunca en el corazón del pueblo. En
el Concilio de Braga celebrado en el año 411 se profesó ya el símbolo
de Nicea, fundándose en que había necesidad de ello para mayor firmeza
de la Fe, por serlos nuevos invasores parte Idólatras y parte Arríanos.
Pancracio y los demás obispos pasan luego a hacer la profesión de
Fe, diciendo «que creen : primero, en Dios uno, verdadero, eterno, ingénito y
no procedente de nadie, que crió el cielo,
la tierra y todo lo que hay en estos visible e invisible: segundo,
en un Verbo engendrado por el mismo Padre antes de los siglos. Dios
de Dios y de la misma sustancia del Padre, sin el cual nada fue hecho
y por el cual todo fue creado: tercero, en el Espíritu Santo procedente
del Padre y del Verbo, etc., etc. Y luego dijo Pancracio: condeno,
excomulgo, repruebo y anatematizo a todos los que lo contrario sientan,
sostengan y prediquen: y contestaron todos los obispos: y les condenamos
también nosotros.» Los Arrianos disentían de los Católicos
sobre todo en el segundo artículo de esta profesión de Fe. Según ellos,
Jesucristo, es decir, el Verbo, no era de la misma sustancia del Padre;
era una criatura que Dios acá en el tiempo había sacado de la nada
como a todos los demás vivientes; y de consiguiente, se le tenía por
inferior al Padre, que para ellos era en rigor el único Dios verdadero.
Reinó esta doctrina en España hasta el tiempo de Recaredo. Nació
de este Credo una antipatía que permaneció por mucho tiempo oculta;
pero que se reveló, como no podía menos de revelarse, cuando hubo
un motivo de desavenencia, cuando libre el espíritu pudo proclamar
lo que pensaba, cuando hallando apoyo en los imperiales que eran católicos,
creyeron los pueblos poder arrostrar frente a frente la cólera de
los Arrianos. Esto
fue lo que más encrudeció los principios de la última guerra que fatigó
a estas tribus. Atanagildo y hasta el mismo Leovigildo trataron con
tanto encono a los naturales como a los soldados del Imperio, tomaron
de ellos venganzas terribles y explayaron alguna vez su saña en estas
comarcas, más por considerarlas adictas al catolicismo que al trono
de los Césares de oriente. El mártir Hermenegildo, hijo de Leovigildo,
al hacerse católico tuvo que defenderse contra las iras de su padre,
y donde halló secuaces y defensores más ardientes fue entre los imperiales
y los pueblos de la Andalucía, dispuestos siempre a tomar las armas
contra el arrianismo. Mediando tan vivas disidencias religiosas, ¿era
posible que no fuese la lucha sangrienta hasta haber abjurado Leovigildo
sus errores al borde del sepulcro y haber abrazado Recaredo la religión
católica en el Concilio tercero de Toledo? Historia de estas
provincias desde la invasión de los Árabes
hasta la caída del Califato de Córdoba. (Desde el 714 hasta el 1051.) Después
de la expulsión de los imperiales gozaron estas provincias de paz
hasta la venida de los Árabes. Vencidas entonces
por Abdelaziz, hijo de Muza, cayeron bajo la servidumbre de este nuevo
pueblo, que las tuvo en su poder por muchos siglos. Sufrieron al principio
las consecuencias naturales de la guerra; mas
hubieran podido en breve reponerse de sus quebrantos a no haber dado
origen a frecuentes luchas civiles entre los vencedores odios de raza
y de familia y un excesivo deseo de independencia. Los Árabes, aunque
de distinta religión, no se ensañaron con ellas como otros pueblos
invasores: ni las redujeron a una verdadera esclavitud, ni las fatigaron
con inmoderados tributos, ni les impusieron a viva fuerza sus creencias,
ni pretendieron arrancarles de un golpe los hábitos sociales que les
habían comunicado otras naciones; les dejaron no solo su religión,
sino basta sus leyes y sus tribunales, contentándose por de pronto
con que los naturales reconocieran su dominio, y fiando al tiempo
el triunfo de la ley de su Profeta. En
el Fuero de Coimbra dado por Alboacem,
único cuyo testo ha llegado hasta nosotros, se leen en confirmación
de lo dicho los párrafos siguientes: «pagarán los Cristianos
de mis tierras tributo doble que los Moros. Pagarán las iglesias veinte
y cinco piezas de plata fina por la que fuere más ordinaria, cincuenta
por cada monasterio, y ciento por la catedral. Tendrán los Cristianos
en Coimbra un conde de su nación, y otro en Goadatba, quienes los gobernarán con arreglo a las leyes y
costumbres cristianas, y sentenciarán las desavenencias que sobrevinieren
entre ellos: mas a ninguno darán muerte
sin disposición del alcaide o del alvacir
sarraceno, ante el cual traerán al reo. manifestando sus leyes; dirá
el alcaide me conformo, y matarán al culpado. En las poblaciones cortas
tendrán los Cristianos sus jueces que los
gobiernen debidamente y sin contiendas. Si acaeciere que un Cristiano mate o insulte a un Moro obrarán el alvacir o el alcaide según las leyes de los Moros. Si algún
Cristiano atropellare á
una doncella sarracena, tendrá que hacerse Moro y desposarse con ella,
y si no se le matará; si es casada, se matará al reo. Si un Cristiano
entra en una mezquita y dice mal, sea de Alá, sea de Mahoma, tendrá
que hacerse Moro o debe morir. Los monasterios comprendidos en mi
jurisdicción disfrutarán en paz sus haciendas, pagando las cincuenta
piezas sobredichas. El monasterio de la Serranía, llamado Laurbao,
nada pagará, por cuanto los monjes me suelen mostrar gustosos sus
cazaderos, acogen a los Sarracenos, y nunca he cogido en fraude ni
en maldad a los domiciliados en aquel convento; y así seguirán conservando
sus fincas sin padecer tropelía ni violencia de parte de los Moros.» No
abusaron, pues, de la victoria; y bajo su dominación más bien caminaron
estas provincias a la prosperidad que a la ruina, y aun a través de
las mismas guerras fratricidas que las desgarraron durante muchos
años. Por terribles que estas fuesen, salían de entre el polvo de
los combates hombres de genio y de energía; y hasta de la sangre que
se derramaba brotaban al parecer nuevos elementos de esplendor y de
riqueza. Estalló
la discordia entre los Árabes ya antes de
terminarse la conquista de la Península. Promoviéronla
primero los celos de los caudillos, envidiosos recíprocamente de su
gloria; la fomentó después la diversidad de castas; la perpetuó al
fin el orgullo de los jefes subalternos, siempre dispuestos a desentenderse
de la voluntad de los emires. Las primeras luchas a que dio lugar
apenas interesaron directamente a estas provincias; mas fueron ellas el principal teatro de las que produjo la
llegada de Abderramán, joven ommiade, que
después de haber visto en oriente el triunfo de los Abassidas,
vino a vengar en España la ensangrentada sombra de su familia, fundando
un Imperio independiente del Califato de Damasco. Desembarcó Abderramán
en Almuñécar, donde después de haber recibido el homenaje de los principales
jeques de Andalucía, vio reunirse bajo sus pendones las tropas que
le enviaron las ciudades de Elvira, Almería y Málaga. Oyó desde aquella
ciudad los pasos de Yusuf y de Samail que se dirigían
contra él seguidos de un gran ejército, llenos de cólera y denuedo; salió al campo,
y no tardó en derrotarlos al pie de Sierra Elvira, acorralándolos
hasta los pequeños aduares de Granada y obligándolos a entregarle la espada y el reino por el cual peleaba.
Tuvo poco después en campaña a otro enemigo más temible, a Ela ben Mugueit, walí de Kairuan que acababa de enarbolar el estandarte negro del os
califas; y fue en la Serranía de Ronda donde después de la batalla
de Badajoz y el cerco de Sidonia acabó con los restos del enemigo,
que bajó precipitadamente al mar en busca de naves para el África.
En esta misma sierra y en la de Antequera vino a combatirle Abdelgafir,
uno de los más ardientes partidarios de los Abassidas,
que empezó por talar las aldeas vecinas; aventurándose poco a poco
a mayores empresas, hizo con buen éxito algunas excursiones por las
costas de Almuñécar y Almería; venció o hirió al walí de Elvira, que
murió desangrado; peleó con gloria de su nombre frente los muros de
Sevilla; puso en alarma a la misma ciudad de Córdoba, y fue al fin
a morir en Écija en manos de Abdelsalem,
otro walí de Elvira. Entre las peñas en que nace el Guadiaro, allá
en la misma Serranía de Ronda, se sostuvo por algún tiempo con las
escasas tropas que quedaban del ejército de Abdelgafir
el aventurero Hafila, uno de los pocos caudillos que escaparon con vida
de la jornada de Écija. Alzáronse, al fin,
contra Abderramán los hijos de Yusuf, Abul
Aswad y Khasem;
y fue principalmente la sierra de Segura la que vio su rebeldía, la
ciudad de Cazlona la que presenció uno de
sus mayores triunfos, las aguas del Guadalimar las que fueron testigos
de su derrota, las que vieron anegarse en su seno centenares de fugitivos
y caer en sus orillas cuatro mil cadáveres. Para
recuerdo de tan sangrientas guerras quedaron en las murallas de algunos
pueblos de estas provincias las cabezas de los principales rebeldes,
sobre todo las de los caudillos que murieron en Écija, fijadas según
los cronistas árabes en las de Granada, Elvira y Almuñécar. Quedaron,
además, las huellas de la devastación propia de toda guerra intestina,
huellas que solo podían ser borradas en parte por el generoso y hábil
gobierno del emir Abderramán, uno de los mejores príncipes que gobernaron
la España sarracena. Con
el triunfo definitivo de este príncipe, a quien cupo recibir al fin
de su vida la cabeza de Hafila, el último
de sus enemigos, parecía que habían de quedar concluidas tan funestas
guerras; mas desgraciadamente el mismo Abderramán abrió la puerta a
otras más largas y más desgraciadas, haciendo
nombrar al menor de sus hijos sucesor al trono. Nacieron a su muerte
discordias entre el emir y sus hermanos; alzáronse
estos en abierta rebelión, y, rotos los vínculos de la sangre, dióse
durante muchos reinados el escándalo de ver luchar entre sí los miembros
de una familia a la que estaba confiado el gobierno supremo del Imperio.
El
derecho de primogenitura no era conocido entre los Árabes.
Al ver, sin embargo, Solimán y Abdala, hijos mayores de Abderramán,
que les había sido antepuesto el hijo menor Hescham para la sucesión
al emirato, se dieron por tan agraviados, que, apenas hubo fallecido
el padre, tomaron las armas y se declararon en guerra abierta con
el nuevo soberano. Pudo vencer Hescham a sus hermanos, mas no se dieron
estos por vencidos sino mientras aquel siguió reinando. Volvieron
a levantarse al advenimiento de su sobrino Alhakem, sucesor de Hescham;
y ya al borde de su tumba empuñó de nuevo la espada Abdala en demanda
de sus pretendidos derechos al ser proclamado emir Abderramán II.
Estas discordias de familia fueron luego de un fatal ejemplo. Disputáronse
el poder basta padres e hijos, viéndose no pocas veces obligados los
primeros a manchar el trono con la sangre de sus propios descendientes.
Cuéntanse en el número de estos padres desgraciados no solo
emires adocenados como Abdala, sino también califas esclarecidos como
Abderramán III, que hizo degollar en su propio palacio a su hijo menor,
a quien encontró conspirando contra él por haber sido declarado sucesor
al califato su hermano mayor, conocido más tarde con el nombre de
Alhakem II. A ese espíritu de rebelión debemos principalmente atribuir
los hechos sangrientos que suelen empañar la historia aun de los mejores
príncipes árabes. Las pasiones de emires y súbditos solían ser muy
exaltadas; los vínculos de parentesco, mucho más débiles que entre
los Cristianos, no bastaban para contener
la ambición de los unos ni la cólera de los otros; y así como no temía
el hijo rebelarse contra el padre, no temía el padre en un momento
de arrebato emplear contra el hijo el hierro ni el veneno. Así pues, a la muerte de Adderramán
I renacieron los bandos fratricidas característicos desde hacía siglos en
el Oriente entre las dinastías del momento, cobraron nuevos bríos
la ambición de los walíes y los instintos guerreros de la muchedumbre,
enarboláronse donde quiera nuevos pendones,
y todo fue pronto confusión y guerra. Ardió esta con furor sobre todo
bajo el emir Abdala, que tuvo que tomar las armas contra su propio
hijo, contra sus hermanos y contra el hijo de Hafsun,
dueño de Toledo y de muchas ciudades del oriente de la Península. Este
hijo de Hafsun, llamado Kaleb,
trató entonces de extender sus dominios por las provincias granadinas;
y valiéndose de Obeidala ben Omeya, logró
levantar en breve a las orillas del Guadalquivir un ejército de catorce
mil soldados, a quienes acaudillaban principalmente Suar
ben Hambdun el Kaisi, uno de los más
poderosos caudillos de las tribus que vivían al levante de Andalucía,
y Yesid ben Yahyah ben Sukelah, Emir de
los verdaderos Árabes. Cayeron de improviso estas tropas sobre Cazlona, y dueños ya de la ciudad, bajaron vencedores a las
campiñas del mediodía dejando derrotado al walí de Jaén en una batalla
en que, según la expresión de un poeta, apagaron los soldados del
Emir con lluvia de sangre la confusa polvareda que levantaron al acometerse
las dos huestes. Ya de la arrancada el polvo Todo el cielo se oscurece, Al encuentro de las lanzas Se abrevan en sus raudales Con lluvia de sangre apagan Ellos atónitos huyen. Pálidos y sin aliento Pregunta a Suar te dirá Si las indicas espadas Despojando a los turbantes A Beni Alhamra
pregunta Si chocaron como montes Allí acabó Dios la gente Y sobre ella volteó Con ímpetu arrebatado su hueste de pavor llena; que densa nube se eleva: tímidos la espalda muestran; que iban de sangre sedientas; la confusa polvareda: la tierra les viene estrecha, luego vienen en cadena. de la encendida pelea, cercenaban las cabezas, de bandas y cintas bellas. cuando su tiempo les llega, de altas cumbres descompuestas; que dejó nuestras banderas, de la batalla la muela que ninguno de ellos queda. A sin razón nos combaten Y caballos y peones De Aduan
y Cahtan los hijos Leones los acaudillan, Presas de batallas buscan El mejor Cais les conduce, Y entre las huestes camina con viles estratagemas, sus máquinas desordenan, se traban, luchan y estrechan, rabiosos ansían la presa; gloria sin baldón anhelan. su espada sangre destella, a la altura mas excelsa, Said ben Soleiman ben Gudhi Llenos de ardor por tan gran victoria, que puso en sus manos al mismo wali
y a otros caudillos enemigos, fueron descendiendo con mayor Ímpetu,
y tomaron Huéscar, Jaén, Raya, Archidona y todo el país que media
desde Elvira a Calatrava. Tuvieron poco después contra sí al mismo
Abdala, que salió de Córdoba lleno de despecho al frente de la tropa
andaluza y la caballería asalariada de su guardia; mas no temieron
arrostrar su cólera y su poder a pesar de ser menores en número. Le
aguardaron a la falda de las Alpujarras que ellos habían cubierto
de castillos, y le presentaron batalla en las márgenes del Darro,
donde quedaron, sin embargo, vencidos y perdieron después de grandes
esfuerzos a Yesid y al esforzado Suar, cuya
cabeza mandó a la corte el Emir con la noticia de su victoria. No
retrocedieron aun: acaudillados por el hermano de Said ben Solimán,
poeta guerrero que acababa de cantar en llorosas endechas la muerte
de Suar, bajaron a la vega de Granada y
pasaron a Loja, donde pelearon desesperadamente con el mismo ejército
del Emir, hasta que herido su jefe cayó en manos de los enemigos.
Dirigiéronse llenos de turbación a Elvira; llamaron en su
favor a Mohamed ben Adheba que poseía a
la sazón el castillo y tierra de Alhama; se enriscaron en las ásperas
quebradas de Antequera, Granada y Ronda; y mientras no se sintieron
con bríos para ir a recoger nuevos laureles en los campos de batalla,
se contentaron con ir vengando en escaramuzas sangrientas y en sorpresas
y rebatos inesperados la muerte de su anterior caudillo, a quien hizo
degollar Abdala después de haberle cegado con un hierro candente y
tenerle durante tres días sufriendo los castigos más atroces. Libres
allí en breve de la presencia del Emir, cuyo poder estaban amenazando
en la otra parte de Andalucía sus hermanos Khasera
y El Asbadi y Mohamed su hijo, constituyeron
independiente de Córdoba un pequeño reino que comprendía todas las
serranías meridionales hasta Gibraltar; construyeron fortalezas en
las alturas más inaccesibles, amurallaron algunos, pueblos y llegaron
por fin a hacerse temibles al mismo Abdala, que no pudo ya pensar
en su vida en desalojarlos de sus posiciones ventajosas. Traían de
continuo desasosegadas las comarcas vecinas:
caían hoy sobre una ciudad, mañana sobre un pueblo; y tenían en perpetuo
movimiento las tropas enemigas. Fueron el azote del mediodía hasta
que ocupó el lugar de Abdala Abderramán III, esclarecido príncipe
a quien cupo avasallar con su dulzura y denuedo a todas las tribus
rebeldes y llevar la guerra hasta el corazón del reino cristiano del
norte, ensanchado en los emiratos anteriores más por las turbulencias
de los Árabes que por la poderosa espada
de los reyes. Este
joven Emir, el primero que tomó en España el nombre de Califa, después
de haber derrotado a Kaleb ben Hafsun
entre los montes de Toledo y los de Cuenca, pasó con parte de su guardia
y la gente de guerra de Córdoba al mediodía del Guadalquivir, y no
se detuvo hasta llegar al pie de las sierras que ocupaban aquellos
andaluces insurgentes. Creía tal vez deber emplear contra ellos las
armas; pero afortunadamente la fama de sus hazañas y el recuerdo de
su dulzura pudieron más con sus enemigos que sus aprestos militares
y la vista de sus banderas vencedoras. Jeques de varías tribus andaluzas
fueron espontáneamente a ofrecerle su influjo y sus aceros; presentáronsele uno tras otro los más temidos jefes de las
Serranías; se le entregó dentro corto tiempo el mismo Mohamed ben
Adheba, régulo de toda la comarca. La cortés afabilidad con
que recibió a los jeques y el olvido que manifestó tener de las pasadas
rebeldías, nombrando para destinos importantes a los que se pusieron
primero a la sombra de su trono, no contribuyeron poco a tan feliz
desenlace, que trajo por consecuencia la rendición de Obeídala
ben Omeya, otro banderizo de Hafsun que
había logrado hacerse dueño de Cazlona.
Abderramán era uno de estos príncipes que saben cautivar con la generosidad
a sus mismos enemigos; dio a Mohamed la alcaidía de Alhama, confirió
a Obeídala el gobierno de Jaén, halagó a
todos los jefes de tribu y a cuantos pueblos logró reducir a su obediencia,
que fueron más de doscientos, visitó detenidamente el país de Elvira,
y al entrar triunfante en Córboba, no pudo
presentar a la muchedumbre largas colas de esclavos ni carros llenos
del botín de las batallas, pero tuvo el placer de llevar consigo el
corazón de millares de súbditos que bendecían a la vez sus coronados
estandartes y su política de clemencia. Sin
esta noble conducta del Califa hubiera sido quizás difícil poner fin
a una guerra tan larga y enconada ya por crueles venganzas, capaces
de irritar aun a los de sangre más templada. Háse
visto ya la desgraciada muerte del hermano de Said ben Solimán, herido
y hecho prisionero en la vega de Granada: ¿el hierro ardiente que
taladró sus ojos no había de encender en ira el pecho de los vencidos
en el combate? Aun con el sistema de Abderramán no tardó en retoñar
la guerra en la misma serranía de Ronda, donde se sublevaron de nuevo
más de cien pueblos contra el Califato. Acostumbrados ya estos a la
vida azarosa, no sabían acomodarse a la paz; y al verse atropellados
por un visir que pasó a cobrar con crecida escolta los atrasos de
los tributos devengados, tomaron las armas con mayor furor que nunca,
aclamaron por caudillo al mismo alcaide de Alhama, a quien habían
aclamado en la pasada lucha, y fortificando a toda prisa las cumbres
de las Alpujarras, desafiaron desde ellas el poder de Córdoba. Viéronse
luego acosados por el mismo Emir, que lleno de despecho por la que
él llamaba alevosía de Mohamed, salió de su corte, apenas recibida
la noticia, con grandes escuadrones de caballería y la tropa de Algafdat,
Ecija y Porcuna; mas
encerrados en los castillos de sus cerros lograron burlar los esfuerzos
y el valor de aquel guerrero ilustre que después de haber tomado las
fortalezas de Baga y Bogiana, cansado de escaramuzas y refriegas parciales, se retiró a Jaén y encargó
a Labi ben Obeidala
la continuación de la guerra. Bajaron a la llanura apenas vieron lejos
de sí a Abderramán, y aunque dieron a poco con Labi
y salieron vencidos en la batalla, fue tal la astucia con que supieron
emprender la retirada, que lograron meter al vencedor en angosturas
y tomar en ellas una sangrienta venganza de su derrota. Destruyeron
no solo el ejército de Labi, sino también
el del Califa, volviendo a quedar en breve dueños absolutos de su
pequeño reino. Confuso
el walí de Jaén no se atrevió a comunicar a Córdoba noticias tan fatales:
llamó en su socorro al de Carmena y a los alcaides de Algafdat
y de Porcuna, y volvió a abrir con ellos la campaña, deseoso de lavar
con sangre enemiga la mancha que había recibido. Acometió por diferentes
puntos a los rebeldes; peleó con ardor y hasta con ira; mas no pudo
alcanzar ventaja contra el bravo alcaide de Alhama, que le arrolló
en repetidos encuentros, y después de haber arrojado de sí las tropas
reunidas de los dos caudillos principales, sorprendió la importante
ciudad de Jaén, y la redujo a sus armas con asombro de sus mismos
contendientes. Fue
este, sin embargo, el último triunfo de los rebeldes. Al oír el Califa
al mensajero que le llevó tan infausta nueva, cuentan que le agasajó
como si le hubiese llevado la de una gran victoria; mas no descuidó
ni un solo punto remediar este quebranto. Juntó las tropas de Córdoba,
y tomando su caballo de batalla partió para Jaén, sitió la plaza y
obligó a sus enemigos a que huyeran despavoridos a guarecerse en las
quebradas de los montes. Cargó sobre ellos, principalmente sobre los
que se dirigieron con Mohamed al mediodía; mas no pudo impedir que
llegaran a Alhama y se encerraran en su grandiosa fortaleza. Conoció
al verlos allí cuán difícil había de ser vencerlos sin derramar a
raudales la sangre de sus soldados; pero no por esto desistió de su
empeño. Lleno de cólera al ver que un puñado de Árabes
revoltosos detenía a cada paso su marcha vencedora contra los Cristianos
del norte, sentó sus reales ante Alhama, y juró no levantarlos hasta
ver la cabeza de Mohamed sobre la espada de uno de sus valientes.
Mostróse en aquel sitio como en lodos infatigable:
daba todos los días asaltos más sangrientos, y al ver la desesperada
defensa de los cercados y la matanza de los suyos, no hacía más que
aumentar su ardor y su sed de venganza. Desesperábale
hasta la prolongación del sitio, y resuelto a no tenerle por más tiempo,
mandó abrir brechas en las murallas con vigas y con hogueras, logrando
así dar entrada en el pueblo a sus soldados, que apenas se vieron
vencedores, lo pasaron todo a fuego y sangre, no dejando con vida
ni a uno solo de los vencidos. Encontróse
después a Mohamed exhalando entre cadáveres sus últimos suspiros;
y cumpliendo Abderramán su juramento, mandó cortarle la cabeza y la
envió a Córdoba con la noticia de su triunfo. Muerto
Mohamed, a quien llamaban últimamente los suyos El Somor,
desmayaron los rebeldes de las serranías, y no tardaron en presentarse
al Califa, a quien cupo de esta suerte acabar para siempre esta guerra
desastrosa. Pasaron entonces los vencedores de Alhama a Granada, que
sería aún un pequeño pueblo, permanecieron en él por algún tiempo,
admiraron su bella posición entre el Genil y el Darro, su frondosa
y dilatada vega y sus jardines pintorescos; y después de haber echado
los cimientos de una mezquita espaciosa que mandó construir Abderramán,
salieron camino de Toledo dejando sosegada del todo esta parte de
Andalucía. Duró
la paz en estas provincias por algo más de un siglo, durante el cual
alcanzaron un alto grado de prosperidad bajo la poderosa mano de Abderramán,
de Alhakem II y del hadjeb Almanzor, cuyo
cuerpo pudo ser cubierto por el polvo recogido en los campos de batalla.
Animó desde entonces la agricultura todas estas vastas campiñas, que
revelan aun hoy los esfuerzos de aquellos tiempos; los olivos cubrieron
con su sombra las orillas del Guadalquivir; creció y fructificó la
vid en las risueñas costas de Málaga; árboles venidos de otros climas
poblaron los collados; produjo la tierra pingües esquilmos hasta en
las frías gargantas de Sierra Morena. Alzóse
sobre cada barranco un puente; abriéronse
en Granada y en otros puntos dilatadas acequias que esparcieron la
vida por aquellas fértiles comarcas; levantáronse
a millares los cortijos, prueba la más evidente de lo aprovechadas
que habían de estar aún las tierras en que reinan hoy la soledad y
la muerte. Creció notablemente la riqueza pecuaria; numerosas cabañas
de ganado que apacentaban durante el verano en las sierras del Norte
bajaron al asomar el invierno a la llanura, buscando bajo las copas
de árboles aun cubiertos de follaje el calor del sol de mediodía. Hubo
desde entonces animación dentro de los términos de estas provincias,
ya en los montes del interior, ya a lo largo de las costas. Resonaba
el pico del minero en las sierras de Jaén, de cuyas entrañas se sacaban
preciosos metales, y en las de Málaga y Béjar, que encerraban en su
seno el rubí o sea el yakut ahmar de los Árabes.
Corrían junto a las orillas del mar numerosas navecillas destinadas
a la pesca del coral, entre las cuales se veían asomar tal vez buques
de alto porte que iban y venían de las costas de la Mauritania. Las
playas de Almería rebosaban de gente consagrada a los trabajos navales
ya desde los tiempos de Abderramán I, que fundó en ella un arsenal
grandioso. Ocupada continuamente la atención de los califas en las
guerras de África donde alcanzaron tan brillantes triunfos, era aquella
una de las que más debían reparar los quebrantos de la armada, y esto
le comunicaba vida y movimiento. Participaron
además estas provincias de la luz que estaba ya arrojando de sí la
corte de Córdoba, donde los Árabes más sabios
de oriente y de occidente acudían tras el brillo y la generosidad
de los califas. Las letras en aquella corte eran tenidas en grande
estima: había en ellas desde los tiempos de Alhakem la mejor y la
más numerosa biblioteca del orbe, y desde los de Almanzor un establecimiento
casi universitario. Buscaban los mismos príncipes la amistad de los
que sobresalían en algún ramo de las ciencias; y lejos de desdeñarse
los poderosos de alternar con ellos, se complacían en reunirse en
sus casas y oír sus ilustradas pláticas. Era sobre todo apreciada
la poesía: los califas eran casi todos poetas, y el laúd solía abrirse
en palacio más paso que la misma espada. Un canto que revelase inspiración
y genio levantaba a veces a un joven desde el polvo a las gradas del
trono. Colocó Alhakem en los primeros puestos a los mejores poetas,
y Almanzor los llevaba siempre consigo en aquellas expediciones militares
que llenan las más brillantes páginas de la historia de aquellos tiempos.
Con tan grande protección dada a las letras florecieron escritores
célebres en las principales ciudades de España, sobre todo en las
de estas provincias, situadas bajo un bello clima y a corta distancia
de la corte. Produjo entonces Málaga uno de los primeros historiadores;
Elvira, Granada y Jaén poetas que hicieron resonar sus lindos y entusiastas
cantos bajo las doradas bóvedas del alcázar de Zahara. Fue durante
muchos años la gloria de Jaén Ahmed ben Faraje el Djaheni,
célebre por sus enérgicas imitaciones de los poemas épicos orientales,
y notable entre todos por la sublimidad de su estilo y la cultura
y elegancia de su lenguaje; lo fue de Elvira Ebn
Isa el Gaiani, que a su vuelta de Egipto
y otros países del oriente que había recorrido por orden de Alhakem,
presentó a este su geografía y una descripción en verso de las cercanías
de su patria; lo fue de la misma ciudad Asdi,
el que escribió aquella inscripción tan sentida sobre la tumba de
Said ben Solimán, otro poeta esclarecido, hermano como ya llevamos
dicho del caudillo que hizo cegar Abdala después de la fatal jornada
de Loja. Prosperaba
todo en esta época; mas no dejaban de estar ocultos en medio de la
prosperidad misma gérmenes de destrucción y de muerte para aquel temible
Imperio, en cuya agonía habían de volver a ser estas provincias teatro
de las más vivas luchas. Mientras el hadjeb
Almanzor, que no era más que un ministro, estaba ensordeciendo el
África y la España con el estruendo de sus batallas, vivía en una
niñez perpetua en los salones de Zahara el califa Hescham II, enteramente
ajeno a los negocios del Estado, y sin llegar a conocer siquiera al
pueblo cuyo gobierno le había confiado Alhakem su padre. Almanzor
y aun su primer hijo Abdelmelec, que le
sucedió en el cargo de hadjeb después de
su muerte, supieron usar con gloria y provecho de su país del poder
usurpado; pero Abderramán, que no conservaba de su padre Almanzor
sino la gallardía, quiso emplearlo ya más en pro suya que en la de
su patria, y con el afán de hacerse declarar sucesor del Califa abrió
la puerta a una guerra fatal que costó al Imperio la sangre de sus
mejores hijos. Mohamed ben Hescham, biznieto de Abderramán III, sabedor
de los intentos del nuevo hadjeb, pretendió
ser de derecho el sucesor al trono, y acaudillando cuanta gente pudo,
entró a mano armada en Córdoba, se apoderó del Califa, a quien luego
hizo pasar por muerto, se hizo proclamar Emir de los fieles, destituyó
a cuantos creyó que podían ser sus enemigos, y desterró del palacio
y aun de la corte a todos los Zenetas africanos, guardias naturales del Califa que no se
mostraron muy satisfechos de sus miras ambiciosas. Fue
principalmente este destierro el que dio lugar a las escenas más sangrientas.
La guerra dejó de ser personal y pasó a ser de raza; y así empezó
en toda España una serie de luchas civiles en que estaban de una parte
los Árabes puros y de otra todas las demás
familias musulmanas. Arrojados los Zenetas de Córdoba a viva fuerza, encuentran apoyo en D. Sancho,
conde de Castilla, bajan otra vez al camino de Córdoba acompañados
de este príncipe y de un gran número de caballeros cristianos, tropiezan
en Jabalquinto con el ejército de Mohamed, traban con furor la
batalla, y en pocas horas dejan en el campo veinte mil soldados cordobeses.
Persiguen luego a Mohamed hasta los llanos de Bailén, se dirigen a
Córdoba, que les abre al verles sus puertas, entran después de algunos
días en ella, y proclaman Califa a Solimán ben Alhakem, que había
sido su caudillo desde su primera salida de la corte árabe. Sabida
la noticia de este encumbramiento, no hubo ya quien bastase a detener
las tribus árabes. Alzáronse en las provincias
granadinas las que vivían en las Alpujarras, siendo tal la saña con
que en muchas ciudades se miró a los Africanos,
que el pueblo de Málaga al sublevarse contra el nuevo Califa pretendió
matar a uno de los más poderosos, y después de haberle concedido algún
tiempo para que hiciese su plegaria, le rajó de una pedrada la cabeza
sin dejarle proferir sus últimas palabras. Así fue como al verse derrotados
los Zenetas en Akbar-al-Bakar
por las tropas de Mohamed, que a los siete meses bajó contra ellos
seguido de un grande ejército árabe y de un gran número de Cristianos
venidos de lo más áspero y quebrado de la Marca catalana, rodeados
por todas partes de enemigos, no concibieron otro medio de salvación
que el de la fuga al África, y se dirigieron precipitadamente a la
boca del Guadiaro, término occidental de la provincia de Málaga. Eran,
empero, muy bravos los Zenetas; y una nueva batalla que se les presentó en las orillas
de aquel rio, batalla que al parecer había de hacer inevitable su
ruina, bastó para hacerles recobrar sus bríos y su preponderancia.
Atacaron en ella con tanto ímpetu a Mohamed, que ni aun las tropas
cristianas, cubiertas de fuertes armaduras y montadas en caballos
encubertados de hierro, pudieron resistir sus fieros e incontrastables
ataques. Los caudillos cristianos más valientes fueron los primeros
que murieron en aquella refriega furibunda: murió allí Otón, obispo
de Gerona, Arnaldo, que lo fue de Vich, Ecio, que lo fue de Barcelona;
murió allí Armengol, aquel temido conde de Urgel que parecía tomar
por juguete los azarosos lances de la guerra. Destruyeron los Zenetas en esa del Guadiaro todo el ejército de Mohamed, quien
fue a morir en Córdoba en manos de aquel mismo califa Hescham a quien
él babia hecho pasar por muerto a los ojos de todo el Imperio. Dio
esta batalla por último resultado la entrada de los Africanos
en la corte del Califato; mas no tardaron estos después de la victoria
en tener contra si a otro enemigo temible que sacó sus principales
armas del seno de estas provincias. Hhayran,
alcaide perpetuo de Almería y último hadjeb
de Hescham, apenas vio cicatrizadas las heridas que recibió en la
toma de Córdoba en defensa del Califa, salió secretamente para Orihuela,
y organizando allí una hueste numerosa se dirigió contra la ciudad
que había en otro tiempo poseído. Encontró una resistencia porfiada
en el nuevo walí, que defendió durante veinte días el alcázar; mas
apoyado por los habitantes, logró al fin entrar en la plaza después
de haber aquellos arrojado al mar no solo al general, sino a sus hijos.
Dueño ya de Almería, fue acalorando los ánimos contra los Zenetas, partió a Ceuta, habló con Alí ben Hamud el Edrisita que la estaba gobernando, le pintó con vivos
colores lo mucho que esperaba de él Hescham, la necesidad que había
de reponer en el trono a este Califa o de vengar su sombra caso que
hubiera muerto alevosamente en poder de sus enemigos, el odio que
profesaban los Árabes andaluces a los nuevos dominadores, el derecho
y la facilidad que tenia de apoderarse del Imperio si llegaba a vencer
en una sola batalla a los aborrecidos Africanos. Supo excitar tanto
la ambición de Alí, y habló con tanta energía y entusiasmo, que no
solo le decidió a favorecer sus intentos, sino que hasta le movió
a reunir las tropas de Ceuta con las de Algeciras, de que era wali
Kasem ben Hamud su hermano, y a entrar en España apoderándose al primer
embate de la ciudad de Málaga, que ganó a punta de espada. Armó luego
Hhayran sus tropas, abrió la campaña, se dirigió hacia Alí,
a quien hizo reconocer por jefe superior de todo el ejército, se reunió
con él en Almuñécar, y juntando allí los dos caudillos sus banderas,
juraron restablecer a Hescham en el Califato peleando para ello hasta
la muerte. Preparábanse ya los dos jefes para acometer la empresa cuando
supieron que bajaba contra ellos Solimán, el temible jefe de los Zenetas,
el entonces dueño de la España de los Árabes. Se disponen entonces
para un combate decisivo, llenan de ardor a sus soldados, se adelantan
al enemigo, le asaltan de lleno temerosos de que les fatigue en vanas
escaramuzas, y le obligan mas que no quiera a la batalla. Le vencen,
le hacen retroceder a largas jornadas a la corte, pasan al extremo
del Guadalquivir, lo atraviesan, siguen rio arriba, derrotan de nuevo
a sus enemigos en las inmediaciones de Sevilla, toman al paso esta
ciudad, entran a poco triunfantes en Córdoba, y no hallando allí a
Hescham, corta Alí con su propia espada la cabeza de Solimán y las
del padre y hermano de este desventurado Califa. Después
de tan rápidas victorias recobró el atrevido alcaide de Almería bajo
el Califato de Alí el cargo que tuvo bajo el de Hescham; mas no tardó
en deber ser el autor de otra guerra contra el mismo a quien acababa
de encumbrar con la fuerza de sus armas. Malquistóse
con él Alí, y viéndose aquel enviado de nuevo a su gobierno de Almería,
no pensó ya más que en proyectos de venganza. Pasó a estas provincias,
manifestó la necesidad de reponer en el trono a un Ommiade,
se dirigió a todos los alcaides y walíes que consideró enemigos de
los Africanos, armó en breve una liga poderosa,
y arrostró de frente todo el poder del Hamudita. Pasó a Guadix, punto de reunión de los coaligados,
juntó su pendón con los de los demás rebeldes, juró e hizo jurar á todos que derramarían su sangre hasta tener al frente del
Imperio un individuo de la antigua alcurnia,
puso en marcha todo el ejército, y se dirigió a largas jornadas a
la corte. Dio en el camino con Alí, y tuvo la desgraciada suerte de
verse derrotado al primer encuentro, perdiendo la mayor parte de su
hueste y el apoyo de los aliados; mas no desistió de su empeño, levantó
nuevas tropas, pasó a Jaén, y deseoso de dar mayor fuerza a su partido,
hizo al instante proclamar Califa al walí de esta ciudad que llevaba
el nombre de su bisabuelo Abderramán III. Creció entonces en osadía,
y nombrado hadjeb del nuevo príncipe, salió
otra vez en campaña; pero había ya la victoria abandonado para siempre
sus banderas. Fue también vencido por Alí, y no encontrando seguridad
ni en las sierras de la Alpujarra, se vio obligado a bajar a la costa
y a encerrarse en Almería. Perseguido hasta en aquella ciudad por
su implacable enemigo, se preparó para una defensa heroica, y se atrevió
aun a desafiarle en campo abierto; mas herido en medio de la refriega cayó al fin en manos del
Hamudita, que al verle desnudó con furor
la espada y le cortó con su propia mano la cabeza. Seguía
entre tanto en Jaén el recién encumbrado Abderramán, a quien se habían
negado a reconocer en estas provincias las ciudades de Granada, Málaga
y Elvira. Tenía ya contra los muros de su ciudad á
Zawyy el Sanhadjita, que le atajaba
por todas partes los pasos; y al saber la muerte de Hhayran
temió no sin razón verse sitiado con mayores fuerzas por Alí, a quien
solo faltaba la toma de esta plaza para coronar sus triunfos. Habría
sin duda debido sucumbir a poder llegar este hasta los muros de Jaén;
más le favoreció luego una serie de sucesos inesperados que por poco
le hacen dueño de todo el Califato. Alí murió ahogado en un baño cuando
tenía ya dispuesto su caballo de batalla para ir a hollar al enemigo
con sus plantas; Kasem, su hermano, proclamado Califa por los Hamuditas,
no supo sino atraerse el odio de sus súbditos con inicuos atropellos
y venganzas; Yahyah, hijo de Alí y a la sazón walí de Ceuta, apenas
supo la muerte de su padre y el encumbramiento de su tío, se aprestó
para la guerra, armó millares de negros, se arrojó sobre Málaga, y
pidió a voz en grito el Califato. ¿Podían en medio de tanta confusión
dejar de crecer las fuerzas de Abderramán? Voló a ponerse bajo la
sombra de sus estandartes la mayor parte de la nobleza árabe, que
huía de Córdoba espantada por el sanguinario despotismo de El Kasem;
y Jaén vio pronto dentro de su recinto una hueste numerosa. Zawyy
derrotado en todos sus ataques se retiró a sus serranías, y no se
atrevió ya a bajar más sobre Guadix y Baeza, ciudades que antes amenazaba
de continuo; Kasem no pudo pensar en Jaén, empeñado en la guerra contra
su sobrino. Hallóse por mucho tiempo Abderramán
libre de toda suerte de enemigos que pudieran hacerle frente, y para
colmo de ventura llegó al fin a verse libre hasta de sus mismos rivales
Yahyah y Kasem, que tuvieron que huir de Córdoba, aquel amenazado
por su tío y este por los mismos cordobeses, que bloquearon llenos
de cólera el alcázar y le hubieran pasado por la espada como lo hicieron
con su guardia, a no haberle salvado la generosidad de algunos jinetes
Ahmerides. No
bastaron, sin embargo, tantas ventajas para que el Ommiade
pudiese recobrar el puesto que pertenecía a su familia. Durante los
últimos acontecimientos de la corte había bajado con su ejército hacia
Granada con el objeto de destruir a Zawyy
y á Djilfeya, a quienes había Kasem enviado
últimamente nuevas tropas; dio con ellos al llegar a la Vega, trabó
la batalla, y se echó con tal ímpetu sobre la infantería bereber,
que esta no pudo menos de volver la espalda huyendo rota y desalentada
por la inmensidad de la llanura. No pudo, empero, gozar de su victoria:
una flecha mal disparada le derribó ya muerto de su caballo, mientras
le daban la noticia de que sus tropas iban acosando al enemigo. Tras
este desgraciado combate es fácil conjeturar lo que sería del agonizante
Califato. Después del corto reinado de otros dos Ommiades
que se disputaron a mano armada el trono, fue acogido de nuevo en
Córdoba Yahyah, aquel hijo de Alí que entró en España contra Kasem
a la cabeza de sus negros Africanos; y fue
este Yahyah el último Califa que tiñó con su sangre el suelo de estas
provincias. Ciego de enojo contra el walí de Sevilla que se negó a
reconocer su autoridad, mandó que marchasen sobre esta ciudad los
alcaides de Jerez, Málaga, Arcos y Sidonia, se les incorporó con la
tropa y caballería de Córdoba, partió con ellos por el camino de Ronda,
y al tropezar con el orgulloso walí que le había salido al encuentro,
cargó tan inconsideradamente sobre él, que dejándose coger en una
emboscada perdió a un tiempo la corona y la vida, cayendo su cadáver
en poder de su adversario, que hizo de su cabeza una copa recamada
de oro y pedrería para beber como los héroes escandinavos en el cráneo
de un enemigo. Reyes que hubo en
estas provincias después de la caída del Califato. Del 1041 al 1091. Muerto
Yahyah, subió al trono de Córdoba Hescham III, con el cual vino a
fenecer el Califato. Tras él apoderóse del
gobierno su hadjeb Djehwar, hombre de excelente
corazón y gran cordura; pero no ejerció ya el poder absoluto de los
califas debiéndose contentar con ser presidente de un diván en que
residió la autoridad suprema. Ansiaba Djehwar
ante todo poner término a las guerras civiles, apelando más a la persuasión
que a la espada: se dirigió amistosamente a los walíes, les encareció
la necesidad de sacrificar sus intereses personales a la salud de
la patria, les suplicó con fervor que, depuesta toda su ambición y
deseos de venganza, le ayudasen a salvare l Imperio de la ruina que
le amenazaba; mas fue todo en vano. Despreciaron
sus avisos los más de los walíes, y lejos de procurar como él deseaba
el restablecimiento de la unidad política, trabajó cada uno para hacerse
soberano independiente de los pueblos confiados a su cargo. Cada provincia
tuvo pronto un Emir y cada Emir un rival; la discordia civil levantó
en todas partes la cabeza; creció la confusión, y fue durante muchos
años toda la España Árabe víctima de atroces venganzas y pequeñas
guerras. En
este estado de cosas, procedente en gran parte de la desacertada conducta
de Almanzor y sobre todo de las turbulencias que agitaron al Califato
en sus últimos momentos de agonía, pertenecieron estas provincias
a cuatro príncipes distintos. La de Almería estaba al expirar el último
Ommiade bajo el poder de Zohair,
que, apenas supo la muerte de su pariente Hhayran,
se dirigió contra esta ciudad y la tomó por asalto con el auxilio
de otros Ahmerides poderosos; la de Málaga
bajo el de Edris bcn Alí, que, al recibir la noticia de haber muerto Yahyah
en la jornada de Ronda, partió para la ciudad que bañan Guadalhorce
y Guadalmedina, y fue proclamado en ella por los jeques reunidos príncipe
de los creyentes; la de Granada bajo el de Habus
ben Maksan, a quien había confiado el gobierno de aquel pequeño
reino su tío Abu Mosny Zawyy
ben Balkyn, el que peleó en favor de los
Hamuditas en la vega de Granada; la de Jaén bajo el de Djewar, el ilustre jefe del diván de Córdoba. No tenían entonces
estas provincias la extensión y los límites que ahora, ni pertenecían
todas por entero a las monarquías recién constituidas; pero se carece
de datos para señalar de una manera más fija el término que tenían
los dominios de cada uno de los cuatro príncipes. Se sabe que Habus
no poseía más que el territorio de Elvira y el norte de las Alpujarras,
que Edris dominaba todos los vertientes meridionales
de esta misma sierra hasta los confines de Almería y el espacio de
costa que media entre Motril y Tarifa; mas no es posible asegurar
qué es lo que constituía el reino de Zohaír,
ni hasta qué pueblos de Jaén se extendía la jurisdicción de Córdoba. Durante
la vida de los emires nombrados apenas terciaron estas reducidas monarquías
en otra guerra que en la que tuvo contra el walí de Sevilla el de
Carmena, a quien favorecieron Habus y Edris;
pero a la muerte de cada uno de ellos sobrevinieron desgraciadamente
luchas civiles que volvieron a envolverlas en los horrores de otros
tiempos. Al fallecimiento del de Málaga el esclavón Nadjad
que gobernaba en Ceuta, sabedor de que había sido elegido Emir el
hijo de Yahyah Edris II, y deseoso de que ocupara el lugar de este el joven
Hasan por cuya suerte futura no hubiera perdonado sacrificio, confió
precipitadamente su plaza a otro caudillo de su misma raza, reunió
tropas, partió con Hasan para la ciudad cuyo imperio pretendía, desembarcó
en ella, peleó y encendió la guerra. Salió vencido en su primer encuentro
con el general del príncipe elegido; pero cabiéndole aun guarecerse
dentro de los muros de la Alcazaba, cuyas puertas le abrió la traición,
no solo pudo resistir por mucho tiempo a las fuerzas de sus enemigos,
sino que fatigándolos todos los días con refriegas sangrientas en
que solía llevar la mejor parte, alcanzó por medio de una capitulación
volver honrosamente a Ceuta y dejar junto a Yahyah ben Edris de visir a un íntimo amigo suyo llamado el Schetaifa que debía favorecer más allá su aventurada empresa. Era
este esclavón Nadjah hombre temible: dolado
de una gran ambición no encontraba nunca obstáculos insuperables,
y para alcanzar su objeto hubiera pasado sobre el cadáver de sus propios
hijos. Dos años después de su salida de la Alcazaba asesinó al mismo
Basan por cuya prosperidad parecía afanarse tanto, asesinó según algunos
al hijo de este desventurado joven, juntó de nuevo sus parciales,
armó ejército y escuadra, pasó á Málaga,
y apoderándose por asalto de todas las fortalezas que tenía la ciudad,
logró encarcelar en su propia estancia al mismo Emir cuya muerte estuvo
desde luego premeditando. Debió como es de suponer a el Schetaifa
el buen éxito de su invasión; pero no logró gozar por mucho tiempo
del fruto de su alevosía. Noticioso de que Mohamed ben Kasem, deudo
del cautivo Edris, estaba juntando contra él en Algeciras numerosas tropas,
creyó oportuno salirle al encuentro con sus esclavones; y al retroceder
a Málaga deseoso ante todo de quitar de en medio al Emir, fue muerto
a lanzadas por algunos jeques y caudillos malagueños que salieron
con él en campaña. Fue muerto él y diez de sus mejores soldados; murió
en manos del pueblo Schetaifa, origen de toda esta última guerra; murieron tras
él infinitos parciales suyos, y hubieran muerto quizás todos a no
haber detenido los pasos de la muchedumbre Yahyah ben Edris,
a quien acababan de sacar del alcázar y estaban llevando por la ciudad
en triunfo. Era,
sin embargo, Edris un príncipe desgraciado.
Había sido desde el principio de su reinado uno de los más firmes
aliados del wali de Carmona, con el cual estaba en guerra abierta
el de Sevilla; y por este hecho se había atraído el odio de este último,
que no cesaba en cuanto podía de poner en alarma sus fronteras. Derrotado
el de Carmona en su misma ciudad, pasó de nuevo a Málaga pidiéndole
apoyo contra su común enemigo. Salieron contra este ambos príncipes, pelearon en distintos campos, procuraron
con todo ahincó el rescate de Carmona, lucharon hasta ver agotadas
sus fuerzas; mas no pudiendo alcanzar victoria alguna que pudiese
dar por resultado el cumplimiento de sus pretensiones, se vieron obligados
a retirarse, dejando siempre más preponderante al de Sevilla. Recibió
Edris a su vuelta a Málaga un aviso confidencial
de Habus sobre la conducta de su visir Muza:
díjosele que aunque este le mostraba cariño, estaba en inteligencia
con sus enemigos, y hasta se le aconsejó que procurase quitarle del
medio, sí no quería morir víctima de una infame alevosía. Temeroso
con esta amenaza no lardó en deshacerse del visir, que enviado a Habus
para que este premiara sus servicios, fue a perder la cabeza en la
ciudad de Granada; mas muy pronto debió sentir también los efectos
de aquella muerte tan imprudente como traidora. Tuvo que salir a la
sazón para Ronda, donde estaba peleando Habus
contra las tropas de Sevilla; y vio dentro pocos días invadido su
reino por Mohamed de Algeciras, que, ardiendo en deseos de vengar
a su primo Muza, voló a Málaga a la cabeza de un gran número de Africanos,
entró en ella sin encontrar apenas resistencia, hizo suya la guarnición
de la Alcazaba, y fue al momento proclamado Emir por las fuerzas de
uno y otro bando. Pudo aun entonces vencer, favorecido por el vecindario
de la ciudad que se armó contra los negros, logrando encerrarlos en
la Alcazaba y ponerles un bloqueo riguroso; bajó con celeridad a Málaga,
formalizó más y más el cerco, y entrando en pacto con los Africanos,
prendió a Mohamed, que se le entregó al verse abandonado por los suyos.
Pudo aún más: se apoderó de las posesiones de su Emir cautivo: se
apoderó de Algeciras, se apoderó de Tánger, se apoderó de Ceuta, y
se hizo desde entonces más temible al de Sevilla, que no pudo dejar
de mirar con envidia y hasta contra el inesperado ensanche de sus
dominios y el aumento que experimentó su ejército con el alistamiento
voluntario de la mayor parte de los negros que habían acompañado en
la última campaña al príncipe vencido. ¿Le aseguró, empero, sus estados
una tan gran victoria? Lleno de generosidad, perdonó la vida a Mohamed,
y se contentó con enviarle a la fortaleza africana de Hisn
Airasch; y fue este mismo Mohamed el que
se encumbró al fin sobre su ruina. Estaba ya anciano y muy desfallecido
cuando oyó un día rugir en torno de su trono a la muchedumbre airada;
no se sintió con fuerzas para luchar contra ella, y tuvo que ceder
mal de su grado la corona que durante tantos años había sabido sostener
con la espada contra toda clase de enemigos. Mohamed, cuya vida estuvo
en sus manos, le sucedió aclamado por el pueblo; y el que tan poderoso
se había visto en los últimos años de su existencia, se vio condenado
a ir a exhalar su último suspiro en las tinieblas de una cárcel. Estuvo
Edris durante todo su reinado, como acaba
de verse, en íntimas relaciones con el Emir de Granada Habus
ben Haksan, que murió casi al mismo tiempo
que él, dejando por sucesor a Badys, su
hijo. Habus fue también uno de los aliados del wali de Carmena,
y estuvo en guerra continua con el de Sevilla, cuyas fuerzas contrarrestó
muchas veces en las fronteras de su reino. Distinguióse
sobre todo por sus prendas militares. Era en extremo valeroso, intrépido
en el peligro, infatigable en sus campañas, más ardiente que nunca
después de una derrota. Luchó con un enemigo poderoso y sanguinario
que no pensaba más que en la conquista, y le tuvo sin cesar sobre
el lindero de sus dominios; mas no logró solamente detener sus pasos;
le dio a conocer su pujanza sobre Alcalá del Rio, y hasta en uno de
los barrios de Sevilla. Los
reyes de Almería fueron en todo este tiempo los que gozaron de más
paz en estas provincias. Moez ben Mohamed,
sucesor de Zohair, no tuvo que desnudar la espada contra enemigo alguno,
logrando después de diez años de reinado, entregar a su hijo Mohamed
ben Maan en un estado tranquilo y floreciente
su reducida monarquía. Apenas subido este al poder, tuvo ya que luchar
con su hermano Somidah Abu-Otabi,
que le disputó la soberanía; mas, merced
a su valor y a su prudencia, ni fue larga esta guerra, ni sangrienta,
ni dio por resultado más que el pronto vencimiento del rebelde, a
quien acogió y honró en su corte el bondadoso príncipe. No entraron
durante muchos años estos reyes ni aun en las guerras de sus vecinos,
en las que, si alguna vez tomaron parte, fue para acallar las discordias
civiles, aquietar los ánimos exaltados por pasiones bastardas, y dirigir
contra los infieles en el Profeta los ímpetus belicosos que consumían
desgraciadamente en satisfacer odios y venganzas. Alcanzaron así a
la sombra de la paz que un reino pequeño por su extensión se presentase
grande a los ojos de los demás pueblos, llegando a llamar la atención
y el amor de los sabios y de los poderosos casi del mismo modo que
lo hizo en otros tiempos más venturosos el destruido Califato. Dióles
sobre todos prosperidad ese mismo Mohamed ben Maan,
contra el cual se levantó su hermano. Fue de los príncipes más amantes
del pueblo, benéfico y humilde para todos, dadivoso, amante de las
letras, y apasionado principalmente por la poesía. Tenía en su mismo
alcázar a Abu Abdala ben el Hedad, el más
esclarecido poeta de la época, y a Ebn Ibada
Ebn Bolita y Ab-del Melek, varones
de gran ingenio; dedicaba un día de la semana a conversar con las
personas más doctas e ilustradas; condecoraba y distinguía con ahincó
a cuantos venían de oriente y mediodía a ilustrar su corte con los
conocimientos que poseían. Protegió eficazmente la agricultura y el
comercio, y fue esparciendo la felicidad por todo el ámbito de su
reino. Ardía
en tanto el de Córdoba en nuevas guerras civiles, y el norte de las
provincias granadinas, ya que no viese continuamente manchado el suelo
con la sangre de los combatientes, se hallaba fatigado sin cesar por
el paso de armas amigas y enemigas que, ya iban, ya venían de la ciudad
de aquel nombre, deseosas siempre de saqueo y de matanza. Los emires
de Toledo y los de Sevilla se disputaban porfiadamente la corte del
antiguo Califato; Córdoba debía luchar con la fuerza de los unos y
la alevosía de los otros; y temblaban todas las vertientes meridionales
de Sierra Morena al estruendo de batallas terribles y de desapiadados
asaltos. Desapareció, al fin, aquel reino, cayendo por traición en
poder de Mohamed ben Abed de Sevilla; mas no por esto cesó en él la
lucha. El padre de Mohamed, el enemigo eterno de los emires de Carmona,
Málaga y Granada, a pesar de ser el más poderoso de los emires españoles,
no pudo verse aun libre de las huestes de Toledo, que
acompañadas de auxiliares cristianos, llegaron a tomar dentro de poco
no solo Córdoba, sino la misma ciudad de Sevilla. Toledo era aun
a la sazón un reino temible, ya no haber sobrevenido la muerte de
su Emir poco después de su entrada en esta última ciudad, estaba próximo
a avasallar todo el mediodía, que sentía ya el peso de sus armas desde
las orillas del Guadalquivir hasta más allá del Júcar. Murió, empero,
el Emir, y Mohamed ben Abed, que lo era hace ya algún tiempo de Sevilla,
pudo reconquistar con celeridad las ciudades perdidas. Este
Mohamed ben Abed no tenía la crueldad de su padre, pero era de mayor
denuedo. No solo contrarrestó las fuerzas toledanas, sino que, prosiguiendo
con actividad la guerra contra los emires de Málaga y Granada, hizo
al fin suyo aquel reino, que no había podido conquistar su padre a
pesar de sus afanes incesantes. Dirigióse
con ardor contra ben Kasem, el que destronó a ben Edris;
tomóle uno tras otros pueblos importantes,
le derrotó junto a Baza, ciudad perteneciente al reino de Granada,
que tomó poco después de la batalla, le acorraló dentro los mismos
muros de Málaga que no tardó en verle morir, según algunos en un baño,
atacó con mayor ímpetu al sucesor Kasem el Mostaly
nombrado antes por su padre walí de Algeciras, ganó hoy una ciudad,
mañana un pueblo, y una tras otra victoria llegó a apoderarse de todos
los dominios que tenía en España su enemigo. Dominó luego en Málaga,
dominó en Algeciras, y arrojó, por fin, al África al desgraciado Mostaly,
a quien no quedó más recurso que el de ir a hacer sentir el peso de
su cetro sobre las ciudades de Tánger y de Ceuta. No
paró aquí la ambición de Mohamed. Dueño ya del reino de Málaga, dirigió
sus armas contra los restos del de Córdoba; y lleno allí del entusiasmo
que suelen inspirar los grandes triunfos, ganó con rapidez los castillos
más fuertes que cubrían el norte de estas provincias. Úbeda, Baeza
y Martos cayeron en su poder; tembló Jaén ante sus banderas vencedoras;
y no hubiera habido quizás en toda aquella comarca pueblo ni ciudad
capaces de resistir al número y al esfuerzo de sus soldados, a no
haberle infundido zozobra y temor los adelantos de Alfonso VI, que
tuvo por este tiempo la osadía de bajar a poner cerco a la ciudad
de las ciudades, a Toledo. Las venturosas hazañas de este rey cristiano,
de quien aquel era suegro, le preocuparon a él y a todos los Musulmanes;
y cuando le vio vencedor de la ciudad sitiada, tenida entonces por
inexpugnable, se estremeció ante la ruina que le amenazaba, y ya no
pudo pensar más que en el modo de conjurar la tormenta que iba murmurando
sobre su cabeza. Volvía los ojos en torno suyo, y se encontraba aislado
y sin fuerzas para vencer al enemigo. Delante de sí no veía más que
la caballería de Alfonso armada toda de hierro, detrás de sí no oía
sino relinchar el corcel de los Almorávides, hijos bravíos del desierto,
que acababan de lanzarse sobre el África como un león sobre su presa.
Su ambición le había llevado a hacer la guerra a casi todos los demás
emires de la Andalucía, y apenas podía contar con uno de ellos, a
pesar de correr todos igual riesgo y de ser unos los intereses de
todos en tan críticas circunstancias. Crecía,
pues, el peligro, y urgía prevenirse para una guerra decisiva. Alfonso
estaba amenazando de muerte a Mohamed, y este conocía ya bien el
denuedo de aquel guerrero, que acompañado de solo ciento cincuenta
caballeros, se había atrevido a presentarse como aliado ante las mismas
puertas de Sevilla, y deseoso de ver el Estrecho había descendido
a la costa, penetrado en el mar hasta llegarle el agua al cuello a
su caballo, y dicho con el orgullo propio de un hombre a quien arrebata
la ambición más desmedida: toqué por fin el extremo de la tierra de
Andalucía. Temía más y más Mohamed; y en medio de su profunda desconfianza,
llegó a concebir el pensamiento de pedir en su favor las armas de
los Almorávides, a pesar del terror que imponía a todos los Árabes
de España la fiereza de esa raza conquistadora. Conoció que un día
podía ser víctima de sus mismos auxiliares; vio combatido su intento
por su propio hijo, mas no hubo ya quien le hiciera desistir de su
proyecto. Creemos
oportuno trasladar la sentida plática que sobre este proyecto tuvo
lugar entre Ebn Abed y Raschid su hijo, traducida de una crónica árabe
por el apreciable historiador Carlos Romey.
«Hijo de mi alma, prorrumpe el padre, huérfanos venimos a ser en esta
Andalucía, acorralados entre un piélago borrascoso y un enemigo poderoso
e inhumano, sin que nos quepa ya más auxilio que el del Altísimo,
si tiene a bien ampararnos. Ya estás viendo cuan poco nos cabe esperar
de los emires de Andalucía, siendo de suyo insensibles para todo resguardo
y arrimo. Por otra parte estás presenciando
las conquistas y el poderío de Alfonso, de ese enemigo de Dios que,
con su dicha y su tenacidad en pelear contra los Musulmanes por espacio
de siete años, señorea en Toledo y sus dependencias, poblándolas de
infieles y de inmundas criaturas. Ese enemigo de Dios está encubriendo
su intento de avasallarnos; y en alzando la frente contra nosotros,
temo que con su dicha y su tesón se ha de apoderar de nuestros estados
y venir acá sobre nuestra ciudad; y en viniendo con su tropa y sentando
su real ahí delante, arduo se hará el salvarla de sus manos. Hay,
pues, que acudir sin arbitrio al arrimo de Ebn
Taschfyn, el nuevo conquistador del África,
aunque media también su peligro en esta determinación como lo tenemos
ya previsto; pues a la verdad ese Musulmán mismo no me infunde menos zozobra y pavor que la arrogancia
del maldito Alfonso. Tantas guerras nos tienen exhaustos: cosechas
y rentas han ido a menos con las talas y correrías que traen consigo
las mismas guerras. Menguado está nuestro ejército, sin que asome
nadie como antes a nuestras llamadas; y si alguno se alista, se muestra
todo receloso y despavorido, y sobre todo desafecto, aborreciéndonos
por igual la nobleza y la plebe; de modo que no veo otro partido...—Padre
mío y señor, contesta el hijo, ¿estáis tratando de traer a España
al ambicioso Ebn Taschfyn,
el mismo que salido de los desiertos de El Kibla
ha ido arrollando de extremo a extremo todos los países del Maghreb?
Pues él nos ha de arrojar de nuestros hogares, y con sus huestes desenfrenadas
nos va a dispersar, deshermanar y expatriar.—Pero no quiera Dios,
hijo mío, replica Ebn Abed, que se diga
de mí como he perdido la Andalucía cediéndola en patrimonio a los
infieles y haciéndola morada de cristianos, ni que me avenga a que
me estén maldiciendo desde los minaretes de nuestras mezquitas a voz
de pregón, ni a que venga mi nombre a ser execrable para todos los
Musulmanes al par del de otros reyes desventurados: no, ¡vive Dios!
no, hijo mío; pues más quisiera andar pastoreando los camellos del
rey de Marruecos, que ser un Emir tributario y avasallado por esos
canes cristianos.—Hágase, pues, lo que Dios te está inspirando, dijo
Raschid.—Y exclamó Ebn Abed: espero de la
bondad divina que cuanto me inspira en este trance será acertado y
provechoso para nosotros y para lodos los Musulmanes.» Las
palabras del Emir en esta plática manifiestan evidentemente que fueron
más religiosos que políticos los motivos que indujeron a los Árabes
andaluces al llamamiento de los Almorávides. El
Emir envió humildes embajadas a Yusuf, Emir
de los Almorávides, y no pudiendo alcanzar de él lo que pretendía,
llamó a Sevilla a todos los doctores y príncipes de la ley, ya para
que resolvieran lo que debía hacerse para la salvación común, ya para
que, dirigiéndose juntos a Yusuf, pudieran mover mejor el ánimo de este a que les favoreciera
con sus tropas invencibles. Asistieron
de estas provincias a la asamblea Ebn Badys ben Habus, Saheb de Granada, el Cahdi de los
cahdies de la misma ciudad, Mohamed ben
Maan Moez, el Daula
de Almería, algunos walíes, ye ntre otros
el de Málaga, Abdala ben Yakut que lo era
por el Emir de Sevilla. Estuvieron acordes los individuos del parlamento
en formar una liga sagrada y llamar a los Almorávides; mas
este Abdala ben Yakut, que era ya anciano, aunque vio levantarse contra la
suya la opinión de todos, no dudó en alzar la voz contra ese llamamiento
que, según él, debía dar por resultado la derrota de los Cristianos
y la completa servidumbre de los Árabes. ¿Qué peso, empero, podía
tener el parecer de un hombre? Antes esclavos de Musulmanes
que esclavos de Cristianos, dijo la asamblea, y fueron llamados con
urgencia los Almorávides. Los
Almorávides entraron y derrotaron en una batalla sangrienta al rey
Alfonso, que después de haber visto sus estandartes entre el polvo
del combate y la sangre de millares de sus soldados, tuvo que escapar
a uña de caballo herido en la rodilla; mas
las palabras de Yakut fueron una verdadera
profecía y no tardaron en verse cumplidas. Yusuf, a cuyo campamento acudieron los más de los emires españoles,
vino a su tercera entrada en la Península con ánimo de destronarlos;
y Mohamed, ese mismo Mohamed que había sido el primero en pedir el
auxilio de sus diestros guerreros, vióse
por él cautivo y humillado y abatido y condenado a vivir en África
con su familia, comiendo el pan del pobre y vistiendo los harapos
del mendigo. Dirigióse primeramente Yusuf contra
el Saheb de Granada Abdala ben Balkyn, hijo y sucesor de Badys.
Entró, según algunos, en la corte de este Saheb
como amigo; encontró, según otros, cerradas las puertas y armado el
vecindario, viéndose obligado a cercar la plaza para poder ganarla;
y hasta los hay que creen que si la redujo
fácilmente, fue por haber sabido conquistar el ánimo de Abdala, que
se encargó de sosegar el pueblo. Como quiera que fuese, dio por resultado
su entrada en la ciudad, que a los dos meses fue el Saheb
aherrojado y embarcado con todo su harén y toda su familia para el
continente africano, donde murió al poco tiempo, dejando en la opulencia
a sus tres hijos. Dueño
ya Yusuf de Granada, pasó a Ceuta en busca
de nuevas tropas para la conquista de Sevilla; y dividiendo a su vuelta
en cuatro partes su numeroso ejército, emprendió a la vez la guerra
contra todos los emires y walíes andaluces. Resonó entonces el estruendo
de las armas en los cuatro ángulos de estas provincias. Jaén fue sitiada
y tomada por Baty; Baza y Ubeda
humillaron su frente ante la espada de Schyr; Ronda sucumbió bajo Kasur; Almería cayó a las plantas
de Mohamed ben Aischa; y Mohamed Moez
Ed Daula, postrer rey de este último reino, debió buscar en las aguas del Mediterráneo una salvaguardia
contra sus enemigos los Almorávides. No hubo quien pudiera resistir
a la formidable lanza de Yusuf, y estas
provincias y la Andalucía entera cayeron en sus manos y volvieron
a obedecer a la voz de un solo hombre. He
aquí la cronología de los emires que gobernaron este reino de Málaga.
Se recordará fácilmente que el primero que se apoderó de Málaga fue
el walí de Ceuta Alí ben Hamud, que instigado
por Hliayran, pasó a España con el objeto de disputar el Califato
a Solimán. Alí ben Ilamud fue, pues, el
primer Emir de este reino, y lo fue desde el año 1015. Tras él siguieron
en 1018—Kasem ben Hamud el Mamun, hermano del anterior. 1025—Yaliyah ben Aly el Motaly, sobrino de Kasem. 1026—Edris I ben Alí el Molayyad, hermano
del anterior. 1059—Edris II ben Yabyah el Alí. 1068—Mohamed ben
Kasem ben Alí ben Hamud, sobrino del anterior. …………Kasem II ben
Mohamed el Mostaly hasta 1091. en que feneció
con él la dinastía de los Hamuditas, descendientes
en línea recia de los Edrisitas de Fez. Mar Ponemos
a continuación la cronología de los emires de Granada. En 1015—Zawyy ben Balkyn ben Zeiry ben Menad, el Sanbadjita. 1020—Habus ben Maksan ben Balkyn ben Zeiry, sobrino del anterior. 1038—Badys ben Habus. el Modhafer. 1072—Abdala ben Balkyn ben Badys ben Abus hasta 1090. Los reyes de Almería fueron en 1009—Hhayran el Sekleby. 1017—Zohair el Ahmery el Sekleby. 1041—Maan ó Moez
ben Mohamed ben Abdelrhaman, apellidado
Abu el Awasy Dzii el Wazirat-Ein
(dueño de los visiratos). 1051 o 1052—Mohamed
ben Maan Moez
el Daulah Abu Yahyah, apellidado el Moatesin Billa y el Watek bi Fald Ela. 1091—Obeidala ben Mohamed Hosam el Daulah Abu Merwan.
|
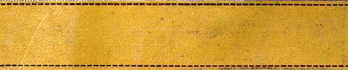 |